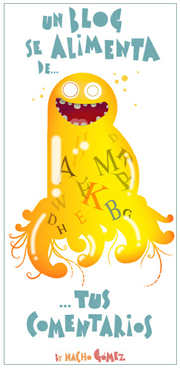Estuviste eternamente agradecido de que te dejara dormir en el suelo, rodeado de cucarachas y bichos, más aún cuando decidí meterte en un cajón astillado y romper flores sobre tu pecho. Yo me sentí muy bien, ya que había hecho una gran obra, pero luego comenzaste a cerrar los ojos, a hablar y pedirme otras cosas, cosas que tal vez yo no tenía ganas de hacer.
Me suplicaste casi clamando, que te desnudara y te golpea ra. Comenzaste a llorar. Intenté detenerme; pero no pude, tu no me dejaste. Busqué miel áspera y la derramé sobre tu espalda, atrapé osos enfermos para que te mordieran y desarmaran, tampoco te sació. Traje tierra fresca, que aún tenía restos de cáscaras de mandarinas dulces siendo penetradas por gordos gusanos, con algunos pétalos húmedos y semillas destrozadas caídas de los árboles que estaban plantados sobre ella, entré a la casa y esparcí el humus por entre tus heridas abiertas, y con una cuchara añeja y oxidada metí la tierra entre los estigmas, procurando evitar que saliera sangre. Vendé con amor cada parte de tu piel rajada y tortuosamente pasé mi lengua sobre ellas, perfeccionando la sicatrización.
ra. Comenzaste a llorar. Intenté detenerme; pero no pude, tu no me dejaste. Busqué miel áspera y la derramé sobre tu espalda, atrapé osos enfermos para que te mordieran y desarmaran, tampoco te sació. Traje tierra fresca, que aún tenía restos de cáscaras de mandarinas dulces siendo penetradas por gordos gusanos, con algunos pétalos húmedos y semillas destrozadas caídas de los árboles que estaban plantados sobre ella, entré a la casa y esparcí el humus por entre tus heridas abiertas, y con una cuchara añeja y oxidada metí la tierra entre los estigmas, procurando evitar que saliera sangre. Vendé con amor cada parte de tu piel rajada y tortuosamente pasé mi lengua sobre ellas, perfeccionando la sicatrización.